Una mujer fantástica

Uno de los últimos planos de Una mujer fantástica muestra a su protagonista, la joven transgénero Marina Vidal (Daniela Vega), completamente desnuda en su cuarto de baño, mirándose a los ojos en el reflejo de un pequeño espejo colocado sobre su sexo, ocultándoselo a ella misma y también a los espectadores de esta película dirigida por Sebastián Lelio. Una toma que puede ser tanto una representación visual de una identidad de género que se siente escindida por una sexualidad en tránsito como la plasmación casi literal de la voluntad de esta joven de no querer ver lo que aún podría catalogarla como hombre, haciendo que su identidad, de nuevo literalmente, se sobreponga a su sexo masculino, tapándolo a sus ojos y a los del público. Pero, en cualquier caso, es un plano que recoge tanto el conflicto identitario que sirve de base dramática de la película cómo la forma en que éste se nos ha sido mostrando a lo largo de sus cien minutos de duración, desde que comienza como una historia de amor entre Marina, una joven camarera y cantante, y Orlando Onetto (Francisco Reyes), veinte años mayor que ella y de buena posición económica, y hasta que se convierte, a los pocos minutos, en el relato sobre una joven que lucha por preservar su propia identidad en un Santiago de Chile que se niega a aceptarla como mujer cuando, esa misma noche, Orlando fallece en un hospital, en compañía de Marina, víctima de un aneurisma cerebral. Una tragedia que impulsa la trama de Una mujer fantástica hacia derroteros propios del cine de denuncia con la aparición del hijo de Orlando, Bruno (Nicolás Saavedra) y la madre de éste y exesposa del fallecido, Sonia (Aline Küppenheim), cuya transfobia les lleva a pensar que Marina se ha aprovechado de un supuesto arrebato perverso por parte de Orlando para sonsacarle dinero y hacerse con una herencia que, según ellos, les pertenece. Lo que transforma a Marina de mujer amante y amada a monstruo manipulador al que se le prohíbe asistir al funeral de Orlando para despedirse de él y vivir su duelo en paz.
Una mujer fantástica
Una tremebunda situación que, sin embargo, es llevada por la joven con una fortaleza y dignidad que traspasa la pantalla, gracias a que la película firmada por Lelio se construye desde su fondo y forma alrededor de su protagonista absoluta, y de cómo se concibe a sí misma en contraposición a como la ven muchos de los que la rodean. Un enfrentamiento a veces algo esquemático sobre el papel, pero que se ve beneficiado por una puesta en escena de la que se desprende un discurso mucho más jugoso y complejo de lo que puede parecer sobre un guión, el co-escrito por Lelio y Gonzalo Maza, que funciona con mayor solvencia desde lo simbólico que desde una vertiente más humanista. Y es que, dada la escasa elaboración de los personajes con los que se cruza Marina, humanizados por el buen trabajo del plantel actoral con una emocionante Daniela Vega a la cabeza, no resulta muy difícil contemplar a los cuerpos de seguridad, algunos de ellos de aires militarizados, los médicos, o la adinerada y conservadora familia de Orlando, con su hermano Gabriel (Luís Gnecco) como personificación de la hipocresía de una parte de los habitantes de Santiago de Chile, como representantes simbólicos de diferentes estamentos de poder de la sociedad que oprime a Marina.
Lo que no significa que ésta sea una película plana o que su discurso no resulte más elaborado que lo que podría parecer a simple vista. Tomemos la variedad de recursos aparentemente dispares utilizados por Lelio, como el uso de una planificación más o menos clásica en las escenas de diálogo, encuadres dentro de encuadres que asocian ideas y personajes a partir de la toma de la cámara, una iluminación y dirección artística cuya saturación cromática en ocasiones roza lo kitsch (o su variable camp) para describir algunos de los ambientes en los que se mueven Marina u Orlando o, incluso, elementos propios de géneros como el musical, el romance melodramático de ribetes góticos o hasta el expresionismo poético. Una heterogénea variedad tonal, que a veces llegan a interrumpir la causalidad realista de la película, pero que se armoniza en una base más propia del cine dramático, social y de denuncia, vehiculada por el punto de vista de su protagonista en el que confluye tanto la mirada del público como la de Marina.
No por casualidad, la cámara siempre acompaña a Marina allí donde va, convirtiendo al espectador en testigo de su tristeza por la pérdida de Orlando, de su rabia contenida ante el desprecio del hijo y exmujer del difunto, o de las apariciones de éste en una serie de ensoñaciones de las que solo los espectadores y Marina tenemos constancia. Un sesgo formal que coquetea con el solipsismo y que causa, al menos en parte, el mentado esquematismo en el retrato del resto de personajes, pero que también e inevitablemente provoca un considerable grado de empatía por la joven, al aproximarnos al valor de su lucha por preservar su identidad como mujer y legítimo objeto de deseo y amor por parte de su difunta pareja, Orlando. Quizás por eso una de las escasas secuencias de la película en la que Marina no aparece es precisamente la que nos muestra por primera vez a su Orlando descansando en un baño turco completamente inmóvil -como el futuro cadáver que no tardará en ser- y, poco después, paseando por la terraza de un bar en la que vemos por vez primera a la joven, cantando, bajo la visiblemente seducida mirada del que después sabremos es su enamorado.
Una identidad basada en el deseo entendido como reconocimiento del otro, pues, que es planteada a través de los mecanismos formales y/o narrativos recién comentados y que, en consecuencia, se ve puesta en duda cuando su amado fallece dando paso al desprecio y la desconfianza de sus familiares, quienes son presentados bajo una pátina de color grisácea y blanca, fría en definitiva, que contrasta considerablemente con el vivo colorido de la ropa de Marina, y de los ambientes que supuestamente van con ella pero que, en comparación, resultan mucho más vitalistas y habitables que aquellos en los que vive la pudiente familia de Orlando. Pero esta distancia plasmada formalmente a través del vestuario, la fotografía y el maquillaje no responde, o no solo, a una distancia entre un universo gobernado por una identidad heterosexual elevada a patrón de conducta; también revela una distancia, intrínseca a la anterior, que responde a motivos de clase socioeconómica.
Uno de los motivos esgrimidos por Bruno, pero también de forma más amable (aunque no menos hiriente) por parte de Sonia, para justificar su desprecio ante Marina se da a partir de una lógica puramente económica, ante la posibilidad de que la joven se haya aprovechado de Orlando para sonsacarle dinero satisfaciendo a cambio, y según las palabras de la exmujer del difunto, una “perversión” de su exmarido que, a decir de su hijo, debió de “volverse loco” para siquiera sentir un mínimo de atracción sexual por Marina. Una concepción ultraconservadora, y limitadísima por unidimensional, de las personas transgénero de la que Marina lucha por zafarse, una y otra vez ante prácticamente todos los personajes que se cruzan en su camino, cuestionándola, y que resulta especialmente palpable en la que probablemente sea la escena más impactante, y también más violenta de toda la película: la que muestra el breve secuestro de Marina por parte de Bruno y dos de sus amigos en medio de la ciudad de Santiago de Chile, a plena luz del día.
Se trata de una escena que roza lo grotesco cuando las amenazas alcanzan lo físico y los amigos de Bruno, tras meterla a rastras dentro de un coche, empiezan a enganchar cinta alrededor de la cabeza de Marina, deformando su cara hasta convertirla en una mueca y, en consecuencia, a ella en el monstruo que ellos quieren ver. Acto seguido, Marina es abandonada en un callejón (en el que puede advertirse la reveladora figura de una prostituta ofreciendo sus servicios) donde puede contemplar su cara deformada por la presión de la cinta en el monstruoso reflejo de la ventanilla de un coche aparcado. Una poco sutil metáfora que sin embargo da pie a un interesante desarrollo, que comienza con el deambular de la chica rondando por sucios callejones vacíos y solares aparentemente abandonados, en contraste con la amabilidad y modernidad del Santiago de Chile que habíamos visto hasta el momento en pantalla, hasta llegar a un club de alterne cuyo agresivo colorido, cercano a lo kitsch, se vincula cromáticamente con aquellos espacios en los que Marina y Orlando compartían su amor y con las espectrales apariciones del fallecido. Visto así, el ataque de Bruno y sus amigos resulta doblemente violento por obligar a Marina a contemplarse a sí misma como ellos la ven, convirtiéndola en un ser monstruoso y recordándoledonde está su lugar: lejos de ellos y de los de su clase (alta) y con todos aquellos que viven confinados en la periferia de una sociedad heteronormativa que los convierte en monstruos más o menos tolerados mientras permanezcan en sus límites sexuales, socioculturales y/o urbanos, al borde de la invisibilidad.
En este sentido, resulta harto coherente que cuando la joven puede finalmente llorar a Orlando lo haga en solitario y sin ningún tipo de fasto religioso ni tampoco social. Y, más aún, que este duelo se complete después de seguir a la que será la última aparición espectral de su enamorado hasta el interior de un subterráneo que, para más inri, se encuentra situado en la funeraria donde poco antes ha tenido lugar el velatorio oficial al que Marina no ha podido asistir. Allí, en lo que se asemeja a una improvisada cripta iluminada por los consabidos tonos rojizos que han acompañado la relación entre los dos amantes a lo largo de la película, tiene lugar la emotiva despedida de Marina, antes de presenciar de nuevo a solas la incineración del cuerpo de Orlando. Un broche de regusto gótico que es también un comentario social al convertir esta historia de amor en un romance maldito ya que, en ausencia de Orlando, éste solo puede existir de forma subterránea y oculta al resto de la sociedad de forma tanto simbólica como literal. Lo que, en una última escena que funciona casi a modo de epílogo y que se diría un eco de la que nos presentaba a Marina bajo la enamorada mirada de Orlando, ofrece una posible lectura sobre la victoriosa evolución de Marina durante los pocos días de su vida recogidos en esta película. Así, y sobre un escenario cantando una pieza de ópera bajo la mirada de su público a modo de cierre del hiato iniciado en el momento en el que la vemos por vez primera en la película, este instante puede ser leído tanto como la normalización de su feminidad al ser aceptada por los miembros de una sociedad que la rechaza fuera de los escenarios pero la aplaude sobre ellos o, en otra posible lectura que no invalida la anterior, su definitiva victoria al haber logrado huir del victimizado estereotipo al que querría relegarla la sociedad retratada en Una mujer fantástica y en el que por fin se la reconoce como ella lo desea.
La identidad cautiva en el cine de Sebastián Lelio
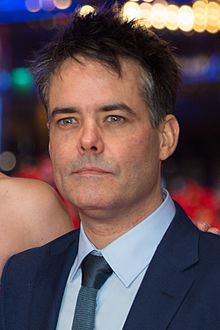 Sebastián Lelio
Sebastián Lelio
Decía Jordi Costa, en su crítica publicada en el diario El País sobrela película inmediatamente posterior a Una mujer fantástica en la filmografía de Lelio, Disobedience: “al igual que Gloria (2013) y Una mujer fantástica (2017), (…) es una historia que sintetiza la dinámica del melodrama en el pulso entre el deseo (femenino) y la ley (patriarcal)”. Un pulso por la libertad ejercido por las protagonistas de estas películas ante una visión heteropatriarcal del mundo y su supuesto funcionamiento, que se traduce en imágenes a partir de su constante seguimiento visual, como ocurre en Una mujer fantástica. Un enfrentamiento cultural, en el que la música se convierte en un preciado espacio respirable, del que se deriva otro de los pilares dramáticos del cine de Lelio: la familia. Y es que, dejando a un lado su participación en la compilación de cortometrajes Fragmentos urbanos (2002), tanto La Sagrada Familia (2006), como Navidad(2009) o El año del tigre (2011) parten de una serie de tensiones que se dan en los núcleos familiares que se muestran en estos tres filmes. Mientras que la historia de una mujer que intenta construir una relación con un hombre vampirizado por su exmujer y sus hijas en la más exitosa Gloria, que tras cosechar numerosos galardones internacionales marcó un antes y un después en la carrera de Lelio en lo que a repercusión en taquilla dentro y fuera de Iberoamérica se refiere, Una mujer fantásticao, de forma más preclara aún, Disobedience, plantean la unidad familiar, propia o ajena, como un elemento capital en el desarrollo de sus respectivas tramas y la base cultural del desprecio por una feminidad que se quiere libre para decidir sobre sí misma. Gloria tiene como protagonista homónima (Paulina García) a una mujer que vive sus años de senectud con una vitalidad y apetito sexual que repele a aquellos y aquellas que consideran está llevando una vida que no le corresponde a alguien de su edad… mientras que las protagonistas de Disobedience, Ronit Krushka (Rachel Weisz) y Esti Kuperman (Rachel McAdams), son dos amigas de la infancia pertenecientes a una comunidad judía ortodoxa que, tras años separadas, vuelven a reunirse por la muerte del padre de Ronit iniciando un romance secreto que pone a prueba la capacidad de la más conservadora Esti para romper con algunos de los principios de su fe y también con las obligaciones para con su comunidad y su esposo.
Pero, teniendo en cuenta que estas películas denuncian a una sociedad que no acepta a una transgénero ¿es esa sociedad capaz de asumirlas, tal y como están planteadas? Tomemos Una mujer fantástica, la película más premiada de la carrera de Lelio, con galardones del calado del Premio Fénix o el Premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana de 2017 en su haber. A pesar del prestigio acumulado gracias a estos premios, el film de Lelio, co-producido por Chile, España, Alemania y los EE.UU., está ausente tanto de la lista de los 50 filmes de producción iberoamericana más vistos durante el año de su estreno como del top ten de las películas iberoamericanas más vistas ese mismo año en España, aunque sí se encuentre en la segunda posición de las películas chilenas más vistas en este país en el 2017, con un total de 46.382 espectadores. ¿A qué se debe este decalaje? ¿A que, como dijo Lelio a propósito del retrato social ofrecido por Gloria “Chile se ha modernizado a tropezones, su contrato social es caduco.”? ¿O se trata de que la distribución de muchos títulos iberoamericanos sigue siendo demasiado fragmentada para acceder a mercados más amplios? Los resultados obtenidos por Disobedience, coproducida por Irlanda, el Reino Unido y los EE.UU. y con presencia de estrellas cinematográficas de renombre internacional en la que es la primera incursión completa de Lelio fuera de las fronteras iberoamericanas son de 6.926.560 euros de recaudación a nivel mundial. Y, por su parte, la co-producción chileno-española Gloriarecaudó 636.307 euros en Chile y otros 375.552 euros en España, pero a pesar de su prestigio en el resto del mundo su recaudación se limitó a 10.864 euros… Aunque este 2019 ofrecerá una oportunidad de oro para comprobar si el retrato de la feminidad que el director ha ofrecido en este último tramo de su carrera es lo que ha alejado a sus potenciales espectadores de las salas, o de si se trata de una problemática relacionada con las capacidades de la industria Iberoamericana: este será el año en el que llegará a las pantallas de cine Gloria Bell, remake estadounidense de Gloria, igualmente dirigido por Lelio y con Julianne Moore en el papel que bordó Paulina Garcia en el año 2013, y que será producido en el seno de la industria cinematográfica estadounidense. Lo que, en cualquier caso, también será una excelente oportunidad para ver si las constantes tonales y formales de su cine sobreviven en su traducción a un lenguaje, el de la industria de Hollywood, en el que tantos otros han homogeneizado su discurso hasta diluir su identidad.
Enero 2019
Nota de MRC: En su segunda colaboración en nuestro Rincón de los Expertos, Eduardo Martínez, guionista, crítico y documentalista cinematográfico, inicia una serie de artículos que tienen como fin analizar los títulos más relevantes de la cinematografía Iberoamericana estrenada en salas comerciales. La serie se inicia con el análisis del largometraje Una Mujer Fantástica (Sebastián Lelio) la coproducción chilena ganadora del Oscar 2018 a la Mejor Película de habla no inglesa.
